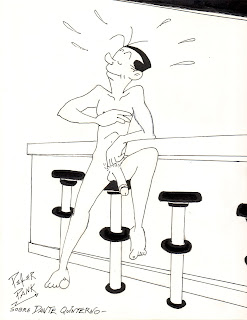Un silencio acariciador, casi táctil.
El mar no ruge, el sol no quema.
La hierba es mullida, comestible, sabrosa.
Las rocas ocultan lo indecible, el pudor de expresarse.
A este paraje sólo se llega después de atravesar un desierto en el que los te amo se convierten en llaga, en brasa, en bolo fecal que obstruye la garganta. El ahogo, la indiferencia y el abandono conforman las fronteras naturales de la hondonada del silencio, una depresión otrora montaña que se fue hundiendo letra por letra, hasta volverse el baluarte de los enamorados que han decidido no ensuciarse con promesas ni halagos, el receptáculo de todas esas palabras que han desarrollado ventosas para adherirse a los dientes.
Aquí, frutos y árboles crecen hacia abajo, escondidos, como esas voces desahuciadas que acabarán pudriéndose, al igual que las raíces y los cuerpos.
Sin embargo, silencio no equivale a muerte, aunque por aquí vaguen los espectros de lo que nunca se ha dicho. De hecho, la hondonada era conocida como la cresta de los fantasmas, explicación mística para los besos, olores, caricias, lamidas y mordiscones mudos que la gente atribuía a fantasmas lascivos que, en realidad, suelen rondar por otros andurriales insulares. Aquí, lo inconfesable, lo impronunciable, el deseo, la ternura, ¿el amor?, brotan de la tierra desesperados –al borde de la asfixia–, aúllan lo callado hacia dentro, explotan en erupciones silenciosas. En síntesis: se niegan a la sepultura final, rechazan su condición de reliquias orales. Ante tanta violencia, ante tanta intangibilidad, ávidos de un cuerpo, de un gesto, de una sonrisa aquiescente, se transforman en manos, en sexos, en lenguas que nos sorprenden desde lo bajo e imploran una reacción; o mutan en viento, en aire de pétalos moribundos, en gritos inaudibles. La ceguera potencia la mudez en este bosque sin árboles, en esta hondonada en la que tropezamos a cada paso con amagos, poemas y catálogos de devociones inefables. Los grandes amores dialogados pertenecen a la literatura, lo supremo no se nombra. Aquí nadie nos toca, nada se oye, pero todo está ahí.